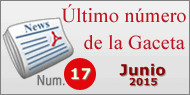Era sábado y el sol del mediodía caía como una losa sobre Gregoria, que tiraba del ramal de una mula cargada con haces de centeno. Dobló un recodo y avistó el río, el animal al olor del agua levanto las orejas y avivó el paso.
De lejos creyó divisar a alguien bañándose en una poza. ¡Era extraño!, río abajo había varias charcas más profundas y próximas al pueblo. Al acercarse comprobó que el que se bañaba era un joven. Estaba de espaldas y completamente desnudo, era alto y tenía una figura apolínea, como si la hubiese esculpido el mismísimo Miguel Ángel.
La curiosidad le hizo acercarse, escondida tras la maleza, para no ser descubierta, y así descubrir la cara de aquel Adonis. El hombre, tras varias zambullidas para quitarse el jabón, se dio la vuelta y encaminó sus pasos hacia la peña donde tenía la ropa.
La moza quedó petrificada, el joven estaba, a poco más de diez metros, frente a ella. Nunca había sido una mojigata y pocas cosas la asustaban; pero la visión de aquel varón tan generosamente dotado, la anonadó. Oculta por la espesura y sobrecogida por el espectáculo, esperó a que el bañista se vistiese.
El hombre se puso los pantalones, luego la camisa y por último….la sotana. La joven, que ya estaba perpleja, no pudo con la última impresión, cayó de hinojos a la par que un pensamiento sacrílego pasaba por su cabeza:
¡ Dios se equivocó al crear tanta belleza y magnificencia para consagrarlas a la castidad !
Goya, como la conocía todo el mundo, tenía muchas virtudes, pero la discreción no era una de ellas, por lo que la misa del domingo concitó la atención de todo el pueblo. Desde hacía tiempo se conocía que don Pedro, el párroco durante los últimos treinta años, se iba a jubilar. Era casi octogenario y el Obispado había decidido enviarle un coadjutor que en unos meses le relevase.
Y allí estaba el nuevo cura, a punto de debutar ante su congregación. Los hombres que asistían a misa, ajenos al chismorreo de Gregoria, percibían un ambiente extraño, distinto al de otros domingos; las mujeres, esperaban inquietas a que se abriese la puerta de la sacristía. Por fin se entornó y apareció la figura encorvada y achacosa de don Pedro, le seguía un joven alto y gallardo, con cara de galán, andar pausado y ojos oscuros y seductores.
El examen fue riguroso, y la primera impresión superaba las expectativas que había creado el relato de Goya. No había exagerado un ápice en cuanto a su apostura, de lo que se podía deducir, que tampoco lo había hecho en lo concerniente a los atributos.
Don Pedro presentó al nuevo párroco y cuando llegó la hora de pronunciar el sermón, le dio la alternativa. Don Alejandro, que así se llamaba el sacerdote, con un tono armonioso y tranquilo, pronunció una plática, tan vehemente sobrela Pasiónde Jesús, que terminó de enardecer a las feligresas, que ya estaban de por si entregadas. El anciano sacerdote, que era más listo que el hambre y conocía sobradamente el descreimiento, cuando no el ateismo declarado de la mayoría de sus parroquianas, empezó a sospechar que era otra la razón que impulsaba aquella fe sobrevenida.
Pasaron los meses y en lugar de remitir, lo que comenzó siendo una gripe, terminó en pulmonía que afectaba a solteras y casadas por igual. Las novenas y rosarios nunca habían estado tan concurridos, en la iglesia siempre había voluntarias que barrían, limpiaban y cambiaban las flores; el confesionario de don Alejandro, colgaba el “no hay billetes” y en las misas dominicales, había que madrugar para coger los primeros bancos.
Todo aquel maremágnum, impropio de una congregación tan pequeña, tenía muy preocupado a don Pedro, que barruntaba problemas.
Los pocos hombres que solían acudir a la iglesia, habían dejado de hacerlo y las conversaciones en la taberna, acerca del “nuevo curilla”, así llamaban despectivamente a don Alejandro; habían subido de tono. La devoción femenina hacía el clérigo, tenía su contrapartida en la ojeriza de los varones, que veían en él, un rival con el que no podían competir.
Las navidades habían quedado atrás y el invierno arreciaba en la sierra, hacía un frío siberiano y la nieve arremolinada por el viento, formaba ventisqueros en los rincones. Aquella mañana de domingo, día de San Luciano, don Pedro estaba exultante, iba a celebrar el primer bautizo del año, y recibir a un nuevo cristiano siempre era motivo de alborozo.
Cogió el paraguas, se puso el viejo gabán y se dispuso a partir hacia la iglesia, donde debía realizar los preparativos para el evento. Al abrir la puerta de la calle, se le cayó el paraguas al suelo y el alma a los pies. Un gato ahorcado pendía de la aldaba, y de su cuello un letrero que decía así:
 |
Cura, curato si no te vas de este pueblo, te verás como este gato. |
Un escalofrío le estremeció de pies a cabeza, ¡sus peores presagios se habían cumplido! Descolgó el cuerpo del animal y se deshizo de él. Aquella misma tarde escribiría al obispo, pidiéndole el traslado urgente de don Alejandro. Don Pedro conocía muy bien a los mozos del pueblo, no en vano los había bautizado a todos y sabía lo brutos y maquiavélicos que podían llegar a ser.
Trascurrió algo más de un mes y la jerarquía eclesiástica daba la callada por respuesta. Con los días, don Pedro había empezado a restar importancia a la gamberrada, aunque pensaba que la marcha del coadjutor sería inevitable.
A todo esto, había llegado el Carnaval, tiempo en el que don Carnal se entrega al exceso y al desenfreno, antes de ser vencido por doña Cuaresma, y el pueblo era un hervidero de gentes disfrazadas y borrachos impenitentes. Don Alejandro caminaba calle arriba, ensimismado en sus pensamientos. “ Mañana a primera hora, tenía que ayudar a don Pedro en el entierro del Sr. Bartolomé”. Según el médico, había sufrido un infarto, aunque don Pedro decía que “había muerto de pena, al haber perdido a su esposa dos meses antes”.
-“Don Alejandro”, le llamaron. Era un grupo de mozos apostados en la puerta de la taberna. Se acercó, no sin cierta precaución, sabía que no era santo de su devoción y además estaba lo del gato.
Los jóvenes le dijeron que: “deseaban invitarle en desagravio por su comportamiento”. El sacerdote, no era hombre de cantinas, pero tampoco quería que se lo tomasen como un desprecio; por lo que accedió, siempre y cuando fuese sólo una copa, ya que al día siguiente tenía que madrugar. A la cuarta ronda de orujo, el clérigo se había quitado el alzacuellos, balbuceaba incoherencias y su aliento atufaba a alcohol.
Aquella mañana don Pedro saltó de la cama como un resorte, se había dormido y tenía un funeral. Se vistió y fue a despertar a don Alejandro. La habitación estaba vacía y la cama hecha. “Debía haber despertado y al ver que él estaba dormido, marchó para casa del difunto”; pensó.
El párroco cogió calle abajo, camino de la casa del pobre Bartolomé, cuando llegó al zaguán, estaba sin aliento. Giro la manilla de la puerta y entró al portal. La estancia era cuadrada, en un rincón, sobre dos mesas estaba el féretro, en el extremo opuesto, tres ancianas dormitaban. Se acercó a las plañideras para despertarlas. Las abuelas se hicieron de rogar, estaban ojerosas y con un pestazo a aguardiente que tiraba de espaldas.
El párroco se puso la casulla que traía en el brazo y saco del bolsillo una pequeño misal que llevaba siempre consigo.
Se dirigió hacía el ataúd seguido de las mujeres, levanto la tapa y miró al difunto…, incrédulo ante lo que veía, cerró lo ojos y los volvió a abrir repetidas veces,,,, luego tocó la cara del muerto que, levantó los parpados, se incorporó y dijo: “no quiero más orujo”, y volvió a desmayarse.
Las plañideras, aterrorizadas por la resurrección, prorrumpieron en llanto y gritos desgarradores. Don Pedro sintió como la sangre se le agolpaba en la cabeza, se le paró el corazón, perdió la vista y cayó redondo, como si hubiese sido fulminado por un rayo.
¡ El inquilino del féretro era don Alejandro ! Estaba amortajado primorosamente y embutido en la caja del pobre Bartolomé.
En esta historia todos perdieron: don Pedro quedó traspuesto por el telele y acabó sus días en un convento de Sigüenza, don Alejandro, después de recuperarse del coma etílico, puso pies en polvorosa y colgó los hábitos, los mozos durmieron tres noches en el calabozo y pagaron una multa, las mujeres se quedaron sin su adorado querubín; y el pueblo estuvo cuatro meses sin cura, porque nadie quería hacerse cargo de la parroquia.
Ocurre que, existen profesiones y “artes” que son como el aceite y el agua, verbigracia: política y latrocinio o sacerdocio y seducción; y si se mezclan, acaban como el rosario de la aurora.